skip to main |
skip to sidebar
Son
conocidas las líneas que Orson Welles introdujo en el guión de El tercer hombre: «En Italia, durante
treinta años bajo los Borgia, tuvieron guerras, terror, asesinatos y
derramamiento de sangre, pero también tuvieron a Miguel Ángel, Leonardo Da
Vinci y el Renacimiento. En Suiza, tuvieron amor fraternal, tuvieron quinientos
años de democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco».
Sabemos
que Friedrich Dürrenmatt compartía, al menos en parte, el diagnóstico de
Welles. Al igual que H., el cínico narrador de La promesa, Dürrenmatt parece hasta tal punto asqueado de un Estado
tan sumamente organizado que procura garantizarse a sí mismo un entorno de
desorden donde pensar. La práctica totalidad de su obra dramática gira en torno
al equívoco fundacional de una civilización presa de pulsiones de muerte y
voluntades de poder tan anárquicas como indispensables para el sostenimiento de
la maquinaria estatal. A diferencia del otro gran dramaturgo suizo del siglo
XX, Max Frisch, Dürrenmatt jamás se apasiona con ninguno de los ideales humanos.
El origen de esta novela, La promesa,
es un ejemplo.
En
1957, Dürrenmatt recibió el encargo de escribir un relato, susceptible de
convertirse en película, sobre un tema de interés cívico: las agresiones
sexuales contra niños. Lo hizo: desarrolló una trama detectivesca a partir del
descubrimiento del cadáver de una niña y a través de las vicisitudes de la
investigación policial. Ese primer borrador de La promesa fue llevado a la pantalla bajo la dirección de Ladislao
Vajda. La película, una coproducción hispano-suiza, se tituló El cebo (Es geschah am hellichten Tag). Pero Dürrenmatt no se detuvo ahí.
Siguió escribiendo. «Me interesa dejar claro», escribiría algún tiempo después,
«que la película se corresponde en lo esencial a mi intención», no obstante lo
cual la novela transcurre por otros derroteros: «una vez acabado el guión, yo
seguí trabajando en mi historia. Retomé la fábula otra vez y me la replanteé
desde otro punto de vista, ya no tan pedagógico. En cierto sentido, el tema del
detective fracasado se convirtió en una crítica de una de las estructuras
típicas del siglo XX, lo que me alejó necesariamente del propósito original de
la película como Trabajo de equipo».
El
núcleo de la novela, al igual que el de la película, lo constituye el hallazgo
del cadáver de una niña en un bosque. Una niña vestida de rojo, como
Caperucita, degollada por alguna especie de Lobo Feroz que el comisario Matthäi
promete encontrar y dar caza. En cierto sentido, todo transcurre en medio de
una atmósfera de cuento de hadas sórdido y grotesco, y la propia investigación
policial termina plegándose a las reglas de la imaginación infantil. La lógica
se tambalea bajo el peso de lo absurdo, y el más lógico de los Hombres, el
disciplinado y racionalista Matthäi, sufre en su propia carne los dolores del
sinsentido. Matthäi experimenta alguna de las reglas que Dürrenmatt explicitó
en Los físicos como presupuestos de
su obra dramática: «La conclusión lógica de una historia se logra cuando los
acontecimientos toman el peor giro posible»; «El peor giro posible de los
acontecimientos no puede preverse. Se da como resultado de la casualidad»;
«Cuanto mayor es la precisión con que los Hombres planean sus acciones, más
sorprendente es el efecto de verlos afectados por la casualidad»; por último,
la escéptica lucidez del escritor consciente de la inutilidad de su obra:
«Cualquier intento de una persona de resolver por sí sola un problema que
concierne a todos está condenado al fracaso». Lo
que había comenzado como una obra didáctica, destinada a que la Sociedad Suiza
tomara conciencia de un grave problema, derivó, en la novela, en un ácido
comentario al pie de la página del abúlico Estado suizo. Pero Matthäi no es, ni
mucho menos, un personaje alegórico, y tampoco una caricatura del funcionario
ideal de la democracia ideal. Matthäi es un ser de carne y hueso, una de esas creaciones
geniales de la literatura que se resisten a ser despachadas categóricamente.
«Era tan tenaz e infatigable que todo lo que hacía parecía aburrirle, hasta que
se vio envuelto en un caso que de repente le apasionó»: así le describe H., el
cínico, el degustador de albóndigas, el Virgilio de Dürrenmatt en su viaje de
invierno. Un hombre así, un perseguidor tan incansable como el comisario
Matthäi, pide, más bien exige una presa a su altura, un criminal de mente
prodigiosa, alguien capaz de esconderse bajo la forma de un «gigante de los
erizos»: si Matthäi no cree en la culpabilidad del principal sospechoso, un
torpe buhonero, es casi por motivos estéticos, y también por un elevado
concepto de sí mismo.
En
La promesa hay mucho del mejor teatro
de Dürrenmatt, personajes tan fascinantes como la Clara Zachanassian de La visita de la vieja dama, diálogos tan
ágiles como los de Los físicos y
digresiones tan sorprendente como aquellas de El matrimonio del señor Mississippi donde los cadáveres volvían a
la vida para explicar al público la verdadera razón de que hubiesen muerto. Al mismo
tiempo, es una estupenda novela policíaca, aunque uno de sus propósitos sea el
de mofarse de la novela policíaca como tal, e incluso de la novela en general.
No es exageración de prologuista, ni síndrome de Estocolmo de traductor.
Digamos que lo prometo.
Xandru Fernández. «Dentro del reloj de cuco». Pròleg a: Friedrich Dürrenmatt. La promesa. Navona, 2008. P. 7-10.
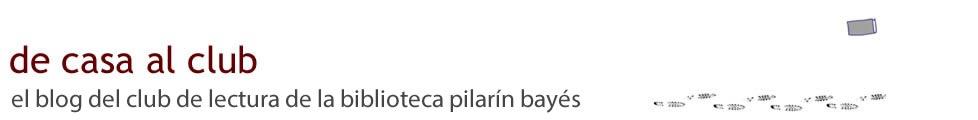



























































Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada