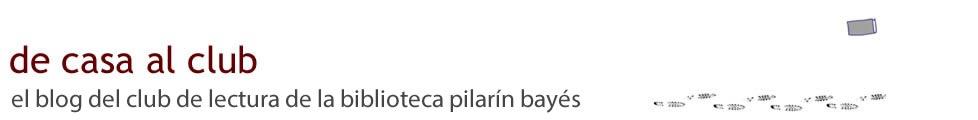"Siempre que estoy a punto de publicar un libro me siento impaciente por saber qué clase de libro es. Por supuesto, no lo averiguaré hasta que los críticos no hayan sacado sus reseñas. Pero sí sé de antemano cuál será el veredicto del público porque tengo un método infalible y sencillo para descubrirlo. Es el siguiente -por si les interesa saberlo-:
Siempre leo el manuscrito en privado a un grupo de amigos formado por:
·Un hombre y una mujer sin sentido del humor.
·Un hombre y una mujer con un sentido del humor normal.
·Un hombre y una mujer con un sentido del humor extraordinario.
·Alguien con agudo sentido práctico.
·Alguien sentimental.
·Alguien que necesita que haya moraleja y un propósito.
·Alguien con un talento natural para encontrar fallos y errores.
·Un entusiasta, alguien que disfruta con -casi- cualquier cosa.
·Alguien que se guía por los demás y que aplaude o condena conforme lo haga la mayoría.
·Media docena de chicas y chicos inteligentes, sin clasificar.
·Alguien que disfruta con la jerga y con un tono ligero, informal y familiar.
·Alguien que detesta eso mismo.
·Alguien de mentalidad ecuánime y judicial.
·Un hombre que siempre se duerme.
Estas personas representan de forma fehaciente al público en general. Su veredicto predice con acierto el veredicto del público. No hay entre ellos ninguno cuya opinión no me resulte valiosa, pero el hombre del que más me fío -aquel a quien observo con la mayor preocupación-, el que más influye en mi decisión sobre si publicar el libro o quemarlo, es el hombre que siempre se duerme. Si a los quince minutos se ha dormido, quemo el libro; si se mantiene despierto durante tres cuartos de hora, publico -y publico con la mayor seguridad y confianza. Porque la intención de mis obras es entretener; y sentando a este hombre cómodamente en un sofá y cronometrándole, puedo predecir con muy poco margen de error el grado de éxito que voy a alcanzar. Su veredicto ya me ha hecho quemar varios libros: cinco para ser exactos.
Sí, como he dicho antes, siempre sé de antemano cuál será el veredicto del público, pero nunca cuál será el del crítico profesional hasta que tengo noticias de él. Parece que estoy haciendo distinciones, que separo al crítico profesional del resto de la familia humana, que estoy sugiriendo que no pertenece al público en general sino que conforma una clase distinta. Pero no es esa mi idea de él. Es, de hecho, parte del público general, representa a una parte del mismo y lo hace con legitimidad; pero es su parte más pequeña, la más fina -la parte superior, el puñado de los escogidos y críticos. La guinda del pastel, por así decirlo. O para cambiar el símil, es el Brillat-Savarin, el Delmonico del banquete. Los quinientos comensales creen saber si es un banquete bueno o malo, pero no lo saben con absoluta certeza hasta que Delmonico aporta sus pruebas de experto. Entonces es cuando lo saben. Esto es, lo saben hasta que se levanta Brillat-Savarin y se carga el veredicto de Delmonico. Después de esto, en general ya no saben lo que saben.
Pues bien, en mi pequeño tribunal particular no tengo a ningún representante de la capa superior, del grupo selecto, de la minoría crítica del mundo; por consiguiente, aunque soy capaz de saber de antemano si mi libro le parecerá bueno o malo al público en general, nunca sé si de verdad es bueno o malo hasta que alguno de los críticos profesionales, de los expertos, ha hablado.
Así que, como he dicho, siempre espero, preocupado, sus noticias. Y por fin los expertos han pronunciado su opinión sobre mi último libro. Como es natural, ustedes supondrán que con ello me he quedado más tranquilo. Pues no: se equivocan. Estoy tan preocupado como antes. ¿Les sorprende? ¿Creen que divago? Esperen a leer las pruebas y podrán comprobar, ustedes mismos, que su naturaleza es inquietante. Seré justo: no usaré ninguna cita que no sea auténtica, ni alteraré ni corregiré el texto en absoluto."
Mark Twain. Who is Mark Twain?, Harper Collins, 2009. Traducció de Mercedes García Lenberg.
LLegit a Trama y Texturas, núm. 9, octubre 2009.