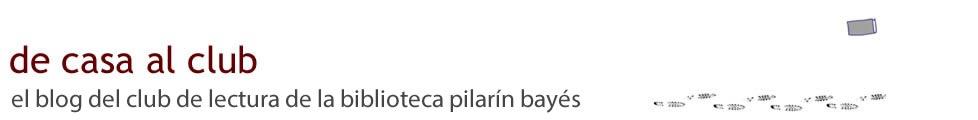RAMON FARRÉS
Les traduccions de Jordi Arbonès: una visió de conjunt
Quaderns. Revista de traducció
Núm. 12, 2005
RESUM
Jordi Arbonès va dur a terme una intensa tasca de traducció de l’anglès al català i al castellà, amb prop de cent cinquanta llibres publicats. En aquest corpus trobem tant best-sellers i llibres de consum efímer, com una nòmina espectacular de la millor narrativa anglesa i nord-americana dels segles XIX i XX: Jane Austen, Charles Dickens, Henry James, D. H. Lawrence, William Faulkner…Especialment destacable és la seva contribució al coneixement i la difusió en l’àmbit de la cultura catalana de l’obra de Henry Miller, de qui va traduir nou obres al llarg de més de trenta anys, entre 1970 i 2001. La visió del conjunt de la seva obra ens dóna, doncs, el perfil d’un traductor escindit entre la professionalitat i la vocació, per bé que la seva iniciació en aquest camp va tenir com a principal motiu la recuperació de la pròpia llengua, el català, que no havia pogut aprendre a l’escola.
*
La primera impressió que s’endú qui pretén donar una visió general de les traduccions de Jordi Arbonès, que és el cas que m’ocupa, és que el conjunt dels gairebé cent llibres que va traduir el català i els poc menys de cinquanta que va traslladar al castellà constitueix una singular barreja de treballs fets per guanyar-se les garrofes i d’obres recreades amb tota la passió. Dit d’una altra manera: davant de la llista dels prop de cent quaranta llibres que va traduir, Jordi Arbonès se’ns apareix com un traductor estrictament professional i netament vocacional alhora. Les versions que va fer al castellà durant els anys setanta i vuitanta per al’editorial barcelonina Martínez Roca, amb títols com Urgencias sábado noche, Amor temerario, Operación Girasol o Hitler vuelve donen fe de la seva faceta de traductor professional, obligat a acceptar qualsevol tipus de subliteratura per poder arribar a final de mes, o «fer bullir l’olla», tal com li agradava de dir a ell. En canvi, la seva fidelitat a Henry Miller, de qui va publicar nou obres en català al llarg de més de trenta anys, entre 1970 i 2001, és la prova més fefaent del seu vessant de traductor vocacional, entossudit a donar a conèixer en la seva llengua els autors que estimava.
I això que la seva iniciació en l’activitat traductiva, tal com l’ha deixat descrita el mateix Arbonès en un article titulat «Reflexions sobre aspectes pràctics de la traducció», no encaixa ben bé ni amb la figura del traductor professional ni amb la del traductor vocacional. De fet, la causa que comencés a traduir va ser el xoc que li va provocar prendre consciència que era un analfabet en la seva pròpia llengua, com tots els qui van ser escolaritzats en la immediata postguerra. O per dir-ho tal com ho expressa ell mateix: a ell i a tota la seva generació els van practicar una lobectomia («ens havien privat de l’òrgan d’expressió en la pròpia llengua», aclareix). Això va fer que s’apliqués a llegir i escriure en català, per recuperar el temps perdut, i dintre d’aquest programa d’autoeducació en l’idioma matern, «vaig descobrir», diu, «que la traducció era un bon mitjà per a fer exercicis d’escriptura en la pròpia llengua».
[...] El primer impuls per traduir, doncs, no va anar dirigit ni a l’adquisició d’un ofici ni a l’acompliment d’una vocació, sinó simplement a la recuperació de la llengua. En canvi, quan anys més tard es torna a dedicar a la traducció, ho fa en unes circumstàncies i amb una intenció completament diferents. El 1956 Jordi Arbonès emigra a Buenos Aires, on al cap d’un parell d’anys comença a treballar a l’editorial Poseidón com a lector d’originals i corrector. El 1960, l’editor de Poseidón, el català exiliat Joan Merli, funda una altra editorial, Malinca, dedicada a la publicació de novel·les policíaques de quiosc, i Arbonès s’encarrega també de la traducció al castellà d’algunes d’aquestes novel·les. Ens trobem, doncs, ara sí,de ple en l’àmbit professional de la traducció, i cal dir que en el seu aspecte més sòrdid, perquè en aquests llibres que Arbonès traduïa com a complement de la feina editorial —i no pas a la seva llengua— ni tan sols apareixia el seu nom com a traductor.
[...] Aquí és on neix l’altra personalitat traductora de Jordi Arbonès, la del traductor vocacional, que, havent-se-li despertat l’interès per la literatura nord-americana contemporània, fa tot el possible per difondre-la en l’àmbit de la cultura catalana. I això des de Buenos Aires! [...] Arbonès decideix enviar una mostra de les seves traduccions a Joan Oliver, que aleshores era director literari de l’editorial Proa. Oliver, després de llegir la versió d’Arbonès de l’obra Del pont estant, d’Arthur Miller, va dictaminar, segons testimoni del mateix Arbonès, que no feia «olor de traducció». I així sorgeixen els primers encàrrecs editorials per traduir obres d’Ernest Hemingway,William Faulkner i Henry Miller. Arbonès ha explicat amb tot detall com va anar el procés de traducció i de publicació d’aquestes primeres versions dels grans clàssics nord-americans de la primera meitat del segle XX a l’article «La censura sobre les traduccions a l’època franquista». Després de superar tota mena d’entrebancs, el 1970 es va publicar Primavera negra, de Henry Miller, lleugerament retocada, i un any més tard, Per qui toquen les campanes, de Hemingway. Seguiran, al llarg de la dècada dels setanta, altres obres de Miller, entre les quals els Tròpics de Càncer i de Capricorn, dos llibres d’Anaïs Nin i L’amant de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, tot un programa literari d’alliberament sexual en correspondència amb els aires de canvi dels últims anys del Franquisme i els primers de la Transició. En aquest punt ja tenim Arbonès instal·lat en la seva doble faceta de traductor professional i vocacional. Efectivament, a partir de 1975 comença a publicar també traduccions signades al castellà, i a la dècada dels vuitanta publica una mitjana de tres o quatre llibres a l’any, alternant les versions al català d’obres tan importants com Washington Square, de Henry James (1981); La taronja mecànica, d’Anthony Burgess (1984); La fira de les vanitats, de William Thackeray (1984); Viatge a l’Índia, d’E. M. Forster (1985), o Ada o l’ardor, de Vladímir Nabòkov (1987), amb la traducció al castellà dels best-sellers de Danielle Steel, de qui va publicar vuit novel·les entre 1982 i 1986. Mentrestant, també el món de l’edició en català havia passat d’un voluntarisme resistent a un elevat grau de professionalització, i Arbonès ja no podia triar tant com abans les obres que traduïa. D’altra banda,però, aquest nou estat de coses li va permetre ampliar el seu repertori d’autors traduïts amb clàssics de la literatura anglesa i nord-americana del segle XIX i escriptors britànics contemporanis.
Cal dir que Arbonès duia a terme aquesta ingent tasca traductora després de la seva jornada de vuit hores en una editorial. No serà fins al final dels vuitanta, coincidint amb una gran crisi econòmica a l’Argentina, que deixarà la feina per dedicar-se exclusivament a la traducció: la devaluació del peso comporta que guanyi més diners traduint una hora cada dia per a les editorials de Catalunya que no pas treballant vuit hores per a una editorial argentina, tal com explicava en una carta a Joaquim Carbó, que aquest va citar a la conferència d’obertura de la Càtedra Jordi Arbonès a la Universitat Autònoma de Barcelona, titulada «Jordi Arbonès i Montull a la Universitat». Aquesta circumstància propicia que a la dècada de 1990 la producció de Jordi Arbonès com a traductor augmenti encara més: ara tradueix una mitjana de gairebé sis llibres l’any, amb la particularitat que la proporció entre el català i el castellà ha passat de ser gairebé equilibrada, amb un lleuger avantatge del català, durant la dècada anterior, a tenir una relació de cinc traduccions al català per cada traducció al castellà en aquesta. I això que ara tradueix també textos d’una major qualitat al castellà, sobretot per a l’editorial Muchnik, com ara obres d’E. L. Doctorow o R. K. Narayan. En català continua insistint en els seus autors fetitxe (el 1992 publica Sexus, de Henry Miller, i el 1995 un volum de contes de Hemingway), però també segueix versionant clàssics del segle XIX i fins i tot del XVIII, com Jane Austen (L’abadia de Northanger, 1991), Charles Dickens (Una història de dues ciutats, 1991, i Cançó de Nadal, 1995), George Eliot (Middlemarch, 1995) o Robert Louis Stevenson (L’illa del tresor, 1997), al costat d’autors contemporanis com Philip Larkin, Paul Bowles o David Lodge, alhora que s’apunta al renaixement de la gran col·lecció de novel·la policíaca en català, «La Cua de Palla», ara rebatejada com «Seleccions de la Cua de Palla», amb traduccions de Raymond Chandler i Donald E. Westlake, entre d’altres. Jordi Arbonès va morir l’octubre de 2001, però en el poc temps que va viure del nou mil·lenni encara ens va poder oferir un clàssic fonamental com Jane Eyre, de Charlotte Brontë, i cloure la seva bibliografia de traduccions al català amb una nova obra de Henry Miller, com no podia ser d’una altra manera, i a més amb un títol tan adequat per acomiadar-se com Els llibres de la meva vida. (Tot i que aquest era un llibre que ell havia traduït molts anys abans i havia ofert sense èxit a diverses editorials.)
[...] No vull, però, tampoc ocultar que les seves traduccions van ser sovint objecte de crítica en considerar que Arbonès tendia a utilitzar arcaismes o formes excessivament cultes en contextos on el registre lingüístic del text original era més aviat col·loquial o fins i tot vulgar, com ara a L’amant de Lady Chatterley, a La taronja mecànica o a les novel·les de Miller. Arbonès, al seu torn, va defensar-se sempre que va poder d’aquestes crítiques amb sòlids arguments, remetent-se, per exemple, a la barreja de registres de les obres originals. No em correspon a mi entrar a valorar aquest aspecte de les traduccions de Jordi Arbonès, però sí que voldria apuntar que la privació d’un ensenyament normal en la pròpia llengua, d’una banda, i de l’altra el fet d’haver dut a terme tota la seva obra de traductor fora de l’àmbit lingüístic del català, bé podrien haver provocat alguna o altra distorsió en el seu ús del llenguatge. Del que no hi ha dubte, en tot cas, és que, malgrat aquests dos greus handicaps, les seves traduccions continuen sent reeditades i llegides pels lectors d’ara i aquí, la qual cosa no fa més que augmentar-ne el mèrit.

´