Creo que ya he leído tres veces los poemas reunidos de Laura Wittner, y eso que me los regalaron hace menos de un año. Al primer despiste termino abriendo el libro y sorprendiéndome con algún verso que no recordaba: «¿Viste las papas rojas / que compramos juntos? / Recién hoy las guiso. / Y vos en otro continente.» De inmediato, en una secuencia que no quiero ni puedo detener, hojeo poemas del pasado o del futuro —esa es una de las gracias de leer obras reunidas: saltar en el tiempo—, casi siempre cotidianos y de una intimidad que agradezco —«rugía, ese viento, traía lluvía frenética: / salimos a gritar al balcón / mis dos hijos y yo, porque fue un año duro / y pensé que nos lo merecíamos».
El sábado en la mañana pasó de nuevo, pero con una variación: tomé el librito verde del estante y me quedé pegado en uno de los textos del final. No era un poema, sino un ejercicio en el que Wittner contaba dónde estaba o qué hacía cuando leyó tal o cual libro. El resultado era una suerte de autobiografía lectora y fragmentaria que tenía su origen, según me enteré por un pie de página, en un cortometraje de Nanni Moretti que yo no había visto. Me hirió el orgullo, por supuesto. Durante bastante tiempo fui un nannimorettista serio y dedicado que, ahora descubría, tenía tareas pendientes. Bajé la película de inmediato y la vi antes de preparar el almuerzo. Ya podía estar tranquilo. Duraba cuatro minutos y en ella Moretti pasaba de una butaca de cine a otra recordando dónde vio por primera vez Domicilio conyugal, Anastasia, alguna de las Rocky, o la tarde en que su hijo, después de un tráiler le preguntó si lo acompañaría a ver Matrix 2.
Al poco rato me puse a cocinar y me sorprendí recordando en detalle dónde leí La isla misteriosa, de Julio Verne, Los detectives salvajes o los primeros cuentos de Lydia Davis que se cruzaron en mi camino. Es raro. Solo me pasa con los libros buenos, con los que fueron importantes y cambiaron, aunque sea un poco, mi forma de leer. Un vagón de la línea 4 del metro lleno de gente, una tarde solitaria en una casa con vistas al estrecho de Magallanes, la sala de espera de un gastroenterólogo, la biblioteca helada de una universidad que queda muy lejos. El resto —todo el resto—, lo olvido. Incluso puede que no recuerde el argumento de los libros buenos, pero no así el cosquilleo en la guata, el nerviosismo, la conciencia de ser testigo de algo importante. Las lecturas, quiero decir, también tienen biografías, aunque no sea fácil encontrarlas.
Desde hace un tiempo, ya que estamos en esto, circula —por aquí y por allá, sin mucha puntualidad— una colección de libros argentinos con autobiografías lectoras. Son ensayos, a fin de cuentas, sobre vivir rodeado de libros. Uno de mis favoritos —tal vez porque fue el último que leí—lo escribió Sylvia Molloy. En pocas páginas, ella relata con una amabilidad envidiable qué leía a tal o cual edad y qué impresión le dejaron esos libros. Ahí aparecen unos cuentos de Katherine Mansfield que ganó cuando chica en un concurso del British Council o una novela de Curzio Malaparte que sus padres le tenían prohibida y que ella leía clandestinamente. Citas de lectura —así se llama— son ensayos breves, casi todos de iniciación o dedicados a primeras o segundas lecturas, que leí una mañana fría —como solo hace frío en Santiago— en la que no pude salir de la casa porque cortaron el gas en el edificio y no tenía ganas ni siquiera de lavarme los dientes con agua helada. Lo leí de corrido, con el scaldasonno al máximo y las frazadas tapándome las narices. Durante esa mañana, terminé recordando mis primeras lecturas, que siempre tienen algo de romántico e irrecuperable: versiones en alemán de Tintín o Astérix que no entendía, pero que miraba fascinado, y sobre todo novelas de Agatha Christie y Julio Verne —a quien nunca le diré Jules porque no solo sería una siutiquería, sino una traición a la infancia.
A veces pienso que mis gustos —todos y cada uno— son culpa de ellos. Por un lado, los detectives cartesianos —que dejan las cosas importantes en manos de la razón, como si fuera un lujo, un bien escaso, una forma de elegancia— y, por otro, las aventuras de tipos que recorrían el mundo en un momento en que los mapas dejaban de ser inabarcables y la Ilustración todavía no se daba por perdida. Recuerdo la sensación de estar siendo interpelado por un mensaje cifrado y, en apariencia, dirigido para mí, y nada más que para mí. Los conquistadores de la Antártica, el libro de Coloane, que se leía en quinto básico, funcionaba igual. O mejor; era la posibilidad de mirarse al espejo y reconocer que las aventuras del ingeniero Ciro Smith o de Sandokán podían pasar en Chile, en los mares helados del sur, que el mundo era tan grande como para que también existieran héroes, villanos o escritores nacidos en sitios en apariencia tan poco literarios como Temuco o Chiloé.
Creo que esta mezcla de aventuras, malas traducciones y cierta ingenuidad colonialista hasta hoy sigue siendo la vara para medir mis gustos. No de un modo literal, por supuesto, pero en cada libro que saco de mi biblioteca —es un decir, en realidad son dos estantes— soy capaz de ver, casi como si me transformara en un médium de turbante lila, al fantasma de la Christie o al de Verne flotando sobre ellos.
Gonzalo Maier. «Casa de citas». A: Leer y dormir. Minúscula, 2021. P. 111-116.
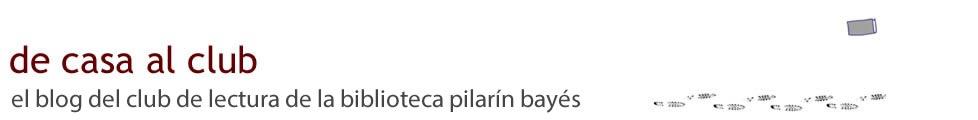


























































Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada