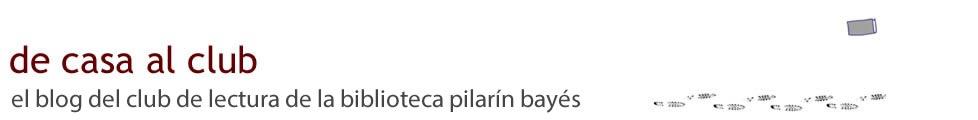1888
En Folletos literarios, IV: Mis plagios; Un discurso de Núñez de Arce, [Clarín] contesta a las acusaciones que le había hecho Luis Bonafoux de inspirarse en diversas obras francesas y españolas para sus creaciones:
«La consecuencia que el tal Bonafoux ('Aramis' en el Helicón) saca de todo esto, es que yo soy un plagiario que le ha robado a Zola una bellísima página que tomé de un libro suyo antes de escribirlo él; que La Regenta no es más que una mala traducción de Madame Bovary; y Zurita, el mismísimo Bovary en persona; y mi 'Pipá', ¡oh colmo de venganza!, una copia del 'Periquín', de Fernanflor. [...]
Todo lo demás que he copiado en este mundo, según Bonafoux, está sacado de Madame Bovary [...] Bonafoux debe de haber leído hace muy poco tiempo Madame Bovary, y está con tal lectura como niño con zapatos nuevos; y todo lo que ve se le antoja -o tal finge- copiado de Madame Bovary [...] No quiero entrar en filosofías sobre lo que es plagio y no es plagio [...] El señor Bonafoux debe de saber que plagio recuerda el nombre del castigo a que condenaban los romanos a ciertos criminales: ad plagas (el señor Bonafoux lo sabrá, pero no por el Diccionario de la Academia, que no lo dice); pues bien, a esos latigazos condenaría yo a cuantos copian o imitan muy de cerca literatura ajena. [...]
Bonafoux asegura que cierta novela mía, titulada La Regenta, es plagio de Madame Bovary, y para ello se funda en que madame Bovary va una noche al teatro con su marido y allí se encuentra con su amante, y no pasa en el teatro nada de particular; y en La Regenta también va la protagonista al teatro, y allí está un señor que quiere decirle que la adora, pero que todavía no se lo ha dicho. Tenemos como prueba del plagio, un teatro: teatro en Madame Bovary, teatro en La Regenta. Un marido: marido en Madame Bovary, marido en La Regenta; una esposa (id., id., id.); un amante en Madame Bovary, un pretendiente inconfeso en La Regenta. Ese es el plagio, esa es la mala traducción de la novela de Flaubert. [...]
¡Cuántas novelas podría yo citarle, anteriores y posteriores a la de Flaubert, en que hay escenas de marido, amante y mujer en el teatro! ¡Quinientas! Ahora mismo recuerdo (y conste que yo leo pocas novelas), me acuerdo de Guerra y paz, de Tolstoi, en que a cada momento se va al teatro la acción; Ana Karenina, del mismo Tolstoi; Mesonges, de Paul Bourget; El primo Basilio, de Eça de Queiroz...¡Qué sé yo!
En Madame Bovary, la escena del teatro es un episodio insignificante, de los de menos relieve; en mi novela es un largo capítulo en el que se estudia el alma de La Regenta por muchos lados, un capítulo de los principales para la acción interna del libro; además, Flaubert no se propone pintar el teatro de provincia en este episodio de su novela, y yo en el mío sí, y como Dios me da a entender, describo el coliseo de mi pueblo sin acordarme de que hay Flaubert en el mundo, y recordando sólo mil incidentes históricos almacenados en mi memoria, enamorada de los años de la infancia y primera juventud.
Otrosí: contestando yo a una cariñosa carta del gran poeta Zorrilla, le decía que iba a señalar mi gran admiración a su Don Juan Tenorio en un largo capítulo de mi primera novela y, en efecto, fue así. Pero hay más. La idea de pintar el efecto que produce en un alma de cierto temple poético el Don Juan, de Zorrilla, visto por primera vez en la plena juventud, no es original de Clarín, señor Bonafoux; pero no la tomé de Flaubert. En Madame Bovary la representación de Lucía poco o nada importa al autor ni a la protagonista, y apenas se habla de ella. Algo más parecido a lo que sucede en La Regenta, se puede ver en Miss Broun [sic], de la ilustre Violeta Paget (Vernon Lee). Pero la novela inglesa se publicó dos años después que La Regenta. No obstante, según el sistema de los plagios proféticos de Bonafoux, puedo yo haber plagiado a Vernon Lee: la tomé de la realidad. La digna y joven esposa de un pintor notable vio por primera vez al Don Juan casada ya, y un amigo mío, Felix Aramburu, poeta y notable escritor de Derecho Penal, fue quien observó la admiración interesante, simpática y significativa que aquella dama experimentó, y que quería comunicar a otros espectadores, incapaces de gustar toda la fresca y brillante hermosura del drama de Zorrilla, que sabían de memoria; a mi amigo Aramburu debo el original de este apunte, y a mí propio la ocurrencia, feliz o infeliz, de aprovecharlo.
Cuando escribí este capítulo del teatro, no pensaba en Madame Bovary ni con cien leguas; diez o doce años hacía que lo había leído. Pero aunque me hubiera acordado de ella, sin el menor escrúpulo hubiera escrito todo lo escrito; pues, en efecto, no hay parecido ni remoto en lo que Bonafoux llama plagio. Ni por el propósito, ni por el asunto, ni por la forma, ni por la importancia en la economía de la obra, hay analogías de ninguna clase. Léanse ambos episodios, y se podrá ver más claro lo que digo. Siempre me encontrará Bonafoux copiando...lo que veo, pero no lo que leo.»
Los folletos en que ambos defendieron sus posturas -el ya mencionado de Clarín y Yo y el plagiario Clarín, de Bonafoux- fueron, como recordará Enrique Gómez Carrillo, la comidilla de los cenáculos literarios: «La gran pelea relativa a los 'plagios' de Madame Bovary estaba entonces muy fresca. En las vidrieras de las librerías, lo más aparente era un par de 'folletos' titulados Mis plagios y Yo y el plagiario Clarín. Y en nuestra tertulia, que no solía variar muy a menudo de temas literarios, no había día en que alguien dejase de evocar el debate de las páginas robadas a Flaubert por el autor de La Regenta».