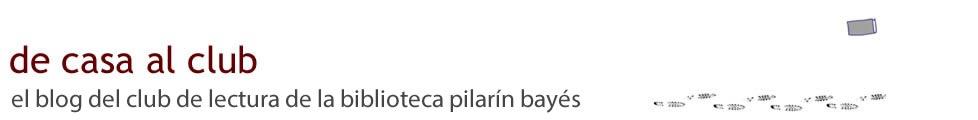«Balmes malalt: heus ací la faceta preterida del nostre home. Per què? Deu ser perquè, tal volta, es pensa comunament que la seva malaltia ve a ésser un aspecte excessivament carnal de la seva humanitat, quelcom massa concret i material de la seva biologia i, per tant, cosa vil i menyspreable? Ja tractarem després de trobar una explicació a aquest fet; però, mentrestant, el cert és que s'ha incorregut en l'error d'oblidar que, sota el sacerdot, el filòsof, el sociòleg, el polític i tot el que es vulgui, hi havia un malalt.
És veritat que els diversos biògrafs que s'han ocupat de descriure'ns la vida de Balmes ens han parlat de com emmalaltí en diverses ocasions de la seva vida i de com, a la fi, la mort, amb el seu alè gèlid, extingí la flama esmorteïda de la seva existència malaltissa; però amb això no n'hi ha prou. Vull dir que s'han acontentat amb l'aspecte anecdòtic de la seva malaltia; i l'anècdota resulta una cosa massa cortical. Cal aprofundir més, molt més, perquè el qui es posa malalt és l'home sencer, en la totalitat integral de la seva antropologia, que és com dir de la seva personalitat.
No és satisfacció de curiositat ni desig de passatemps el que m'indueix a encetar aquest tema intocat: Balmes malalt. És el convenciment que per aquest camí la comprensió de la personalitat del nostre gran filòsof vigatà serà millor i més perfecta i que solament després de ben explorada i estudiada aquesta faceta podrà acomplir-se allò que Villegas considerava, erròniament, que havia estat ja assolit pel més insigne dels biògrafs balmesians [nota de la copista: representa que és el P. Ignasi Casanovas S.J.]: presentar Balmes com a home complet...»
Conferència commemorativa de la mort de Jaume Balmes pronunciada per Lluís Daufí el 9 de juliol de 1990 a la sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic.
_______________________
P.S.: La Conferència Balmesiana és un dels actes acadèmics més antics que es fan a la ciutat. El 9 de juliol de 1861 es va celebrar la primera, organitzada pel Círcol Literari de Vic amb motiu del 13è aniversari de la mort de Jaume Balmes. Des de llavors, tot i que amb interrupcions, val a dir, cada any es pronuncia una conferència en homenatge a la memòria del filòsof vigatà.